Aparatos más rápidos, ligeros y menos contaminantes dejan atrás los grandes colosos de los cielos.
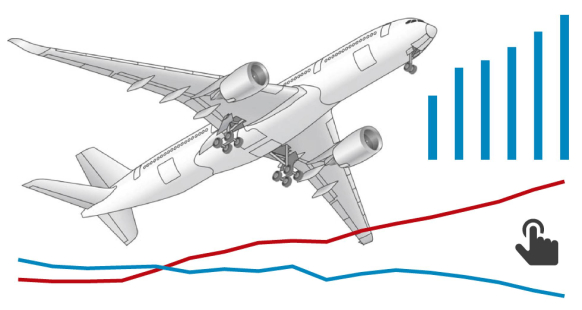 El pasado día 24 de marzo, un Boeing 787-9 de la aerolínea australiana Qantas con algo más de 200 pasajeros a bordo despegaba del aeropuerto de Perth, en Australia Occidental. Diecisiete horas, tres minutos y nueve husos horarios más tarde aterrizaba en las pistas de Heathrow, el principal aeródromo de Londres. Era el primer vuelo regular directo entre Australia y Reino Unido y representaba, más que ningún otro, la capacidad de la nueva generación de aviones en servicio de romper las barreras entre continentes. La distancia se ha convertido en la última frontera simbólica que le queda por romper a los gigantes como Boeing y Airbus: la velocidad (personificada en el Concorde) y el tamaño (cuyo máximo representante es el gigante Airbus A380, cuyo mercado es cada vez menor) han quedado atrás.
El pasado día 24 de marzo, un Boeing 787-9 de la aerolínea australiana Qantas con algo más de 200 pasajeros a bordo despegaba del aeropuerto de Perth, en Australia Occidental. Diecisiete horas, tres minutos y nueve husos horarios más tarde aterrizaba en las pistas de Heathrow, el principal aeródromo de Londres. Era el primer vuelo regular directo entre Australia y Reino Unido y representaba, más que ningún otro, la capacidad de la nueva generación de aviones en servicio de romper las barreras entre continentes. La distancia se ha convertido en la última frontera simbólica que le queda por romper a los gigantes como Boeing y Airbus: la velocidad (personificada en el Concorde) y el tamaño (cuyo máximo representante es el gigante Airbus A380, cuyo mercado es cada vez menor) han quedado atrás.
El mercado aeronáutico está viviendo una revolución, pero, más que el desafío de la distancia, lo que mueve realmente al sector es la obsesión por la eficiencia. En una dinámica que se retroalimenta, la presión del modelo de negocio low cost ha reducido los ingresos que las aerolíneas obtienen de cada pasajero, lo que ha multiplicado la presión de los fabricantes por aparatos menos costosos de operar. Y el éxito ha sido innegable, especialmente en el combustible, el gasto más importante de cualquier vuelo. «Hoy día, el consumo de carburante por pasajero de un avión es de tres litros por cada 100 kilómetros, mejor que muchos utilitarios», explica Vicente Padilla, vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos. Los aviones también son cada vez más seguros: en 2017, ningún reactor comercial de pasajeros tuvo un accidente con muertos.
Para lo que sí está sirviendo el auge de la ultralarga distancia es para acelerar los esfuerzos de las aerolíneas por enfrentarse al otro lado de la ecuación: los viajeros no solo quieren pagar menos por su vuelo, sino que también quieren que no afecte a su salud y tener un módico confort mientras viajan.
Uno de los principales problemas para pasajeros y tripulantes es que, a altitudes estratosféricas, el aire es muy seco. Además, la poca humedad que hay se suele condensar en las paredes del fuselaje al contacto con el frío del exterior. El resultado es una humedad relativa por debajo del 5%, equivalente a la de un desierto, que no solo afecta a los sentidos del olfato y del gusto, sino que puede conducir a problemas de salud como irritación en los ojos y en las mucosas, cansancio y falta de sueño. «Todas las tripulaciones saben que lo que no pueden dejar de llevar de ninguna de las maneras es agua», explica Rafael Jiménez Hoyos, director de producción de Iberia. «Los que se pasan mucho tiempo en el aire pueden tener hasta problemas renales».
Empresas como la sueca CTT Systems diseñan sistemas de humidificación que son incorporados por la última generación de aviones tanto de Airbus como de Boeing. «En la práctica, en un avión la única humedad del aire es la que sale de quienes están a bordo», explican en la firma sueca. Los nuevos aviones, como el A350, tienen una humedad entre un 15% y un 20%, algo más normal.
Otra necesidad es mantener a los pasajeros distraídos. Los sistemas individuales de entretenimiento (IFE, en sus siglas en inglés), con pantallas en cada asiento, se han vuelto prácticamente imprescindibles en los vuelos de larga distancia, pero cada vez más pasajeros prefieren —o necesitan— usar sus propios dispositivos. Algunas aerolíneas, como la estadounidense Alaska Airlines, prefieren abandonar el IFE y alquilar a sus pasajeros tabletas precargadas con películas; otras tienen una intranet a bordo con contenido que puede verse en streaming.
Pero el futuro está en el wifi, que, según el operador de satélites Inmarsat, va a representar ingresos de más de 800 millones de dólares a las empresas este año. «Nosotros tenemos claro que, a igualdad de producto, hay clientes que se decantan por una aerolínea u otra por la oferta de wifi», indica Jiménez Hoyos. Firmas como la suiza SITA OnAir o la estadounidense GoGo compiten por equipar aviones y unirse a un mercado que, según Inmarsat, puede llegar a ser de 15.900 millones de dólares en 2030.
Sin embargo, todas estas mejoras en comodidad se ven contrarrestadas por un claro empeoramiento en lo que posiblemente sea lo más importante: el tamaño de los asientos y la distancia entre ellos. En 2017, una asociación estadounidense de consumidores llevó a los tribunales a la Administración Federal de Aviación (FAA, en sus siglas en inglés) para que esta fijase mínimos para la distancia entre filas y el ancho de los asientos, argumentando que este último se había reducido una media de 1,5 pulgadas (casi cuatro centímetros) en las últimas tres décadas, mientras que el tamaño de los estadounidenses había aumentado. Pero para Jiménez Hoyos, la medida por sí sola no sirve de referencia. «Antes se utilizaban butacones que no solo pesaban mucho, sino que además la propia estructura del asiento ocupaba mucho espacio», replica. «La ingeniería ha permitido reemplazar esa estructura por espacio para el pasajero. Y de hecho hemos medido la satisfacción de nuestros clientes y están muy contentos con la experiencia».
Todas estas modernidades sirven para marcar la diferencia en un mercado cuya demanda no está haciendo sino crecer. Randy Tinseth, responsable de marketing de Boeing, proyecta que las aerolíneas en todo el mundo necesitarán 41.030 aviones en las próximas dos décadas, de los que poco menos de la mitad serán para sustituir modelos antiguos; el resto irá a satisfacer a los nuevos públicos, especialmente en los mercados emergentes.
El desafío de la industria es trasladar las tecnologías ya existentes en sus modelos estrella, de doble pasillo y de larga distancia, a los que son los verdaderos pilares de la industria: los aviones de pasillo único para vuelos de corto y medio radio. Los primeros pasos ya se están dando. Airbus estrenó su A320neo (de new engine option, opción de nuevos motores, en inglés) en septiembre de 2014, mientras que Boeing hizo lo propio con el 737 MAX en enero de 2016. Entre ambos hoy día tienen más de 10.000 encargos.
El crecimiento exponencial del transporte aéreo en las últimas décadas ha hecho más relevante el papel de las emisiones de dióxido de carbono de los aviones en el efecto invernadero y el cambio climático, y aunque ahora mismo solo son responsables del 2% de las emisiones globales, ese porcentaje va a aumentar conforme otros sectores vayan modernizándose. «Cuanto más eficiencia, más barato es volar y más gente vuela, por lo que las emisiones globales acumuladas siguen aumentando en términos absolutos», explica Padilla.
Aerolíneas y fabricantes saben que, más pronto que tarde, los Gobiernos van a endurecer sus requisitos y quieren estar preparados para cuando el momento llegue. «Los objetivos de reducción de emisiones de la Comisión Europea no pueden cumplirse con la tecnología que tenemos hoy», reconocen desde Airbus. Pero los nuevos aviones ya proporcionan ciertos avances. «Un avión de este tipo volando entre Madrid y Lima pesa 100 toneladas menos que uno de una generación anterior para llevar el mismo número de pasajeros», apunta Jiménez Hoyos. «Eso significa 30.000 kilos menos de combustible y 90.000 kilos menos de dióxido de carbono».
Fibras modernas
Para lograr todo eso, los aviones modernos utilizan fuselajes elaborados con compuestos de plástico, fibra de carbono y metales como el titanio, además del tradicional aluminio de aviación. «Algunas cosas son ventajosas: por ejemplo, tienen muy buena relación entre resistencia, fuerza y peso, y no se corroen», explica Miguel Ángel Rodríguez, director de Titania, una empresa especializada en ensayos de materiales. Pero también tienen sus inconvenientes: sobre todo, el coste. «El material metálico se compra prácticamente procesado, mientras que los compuestos se deben fabricar dentro de las propias plantas», indica. «Además, son más delicados desde el punto de vista del mantenimiento: si estás trabajando y se te cae una herramienta encima, no es una abolladura de chapa como puede ser con el metal. Las reparaciones son más complejas».
Pero se están encontrando formas de abaratar la producción. Antes del 787, todas las piezas con materiales compuestos se hacían a mano. Hasta que el fabricante de velas North Sails desarrolló un método de tejido plenamente robotizado al que Boeing dio escala para ajustarlo a la dimensión de sus operaciones. Construyó así un mandril gigantesco, con el diámetro del fuselaje, sobre el que se entrelaza el material compuesto. Esa pieza se introduce después en un horno autoclave para cocerla.
Las alas también están cambiando de forma. La última generación de aviones es fácil de identificar a simple vista porque sale al mercado con aletas (winglets o sharklets, en inglés) en cada ala. «Los winglets intentan mejorar la aerodinámica», comenta Padilla, «pero, como no toda solución es perfecta, también aumentan el peso y deforman más el ala». Hay otras alternativas. En septiembre del año pasado, Airbus probó un A340 con las llamadas alas de flujo laminar: en la práctica son dos superficies de vuelo que operan separadamente para aprovechar las distintas velocidades del aire en diferentes puntos del ala.
Las turbinas están igualmente evolucionando a toda velocidad. El General Electric GEnx, utilizado en el 787 de Boeing, emite el sonido equivalente al tráfico en una carretera (85 decibelios). Y esto no acaba aquí. GE acaba de probar en el desierto de Mojave (Nevada) el GE9X, el motor más grande del mundo, del diámetro del fuselaje de un Airbus A320. A pesar de su gigantesco tamaño, sus aspas de fibra de carbono lo hacen lo suficientemente ligero como para que el Boeing 777 consuma un 10% menos de combustible. Mientras que GE apuesta por las aspas más ligeras, Pratt & Whitney propone en su PW1000G (utilizado en el Airbus A320neo) la llamada «turbina engranada», formada por dos zonas separadas que giran a distinta velocidad y permiten optimizar la entrada de aire en el motor.
Mientras, la última frontera, la propulsión eléctrica, parece estar más cerca. En noviembre, Airbus, Rolls-Royce y Siemens anunciaron un acuerdo para hacer volar en 2020 un cuatrimotor BAe 146 con una de sus turbinas sustituidas por un motor eléctrico de dos megavatios. Pero incluso con la tecnología existente hoy pueden hacerse cosas. «Los aviones van desde la puerta de embarque hasta la pista con la energía de sus turbinas, lo que es tremendamente ineficiente porque no están diseñadas para ello», considera Padilla. «Aquí la propulsión eléctrica podría ser útil, tanto con tractores autónomos o incluso, cuando la tecnología avance, con pequeños motores dentro de las ruedas».
Todos estos cambios tecnológicos tienen un coste. Para Boeing, las empresas consumirán 6,1 billones de dólares en nuevos aparatos, de los que casi la mitad se dedicará a renovar la flota. Pero para Padilla, «en los aviones el coste de la operación es mucho más importante», opina. «Cuando compras un coche, hay dos factores: lo que cuesta comprarlo y lo que cuesta operarlo y mantenerlo. Puede que el avión sea más caro, pero la tecnología es mucho más barata».
Reparto del trabajo
Pero los aviones del futuro no se construyen de otra manera solo desde el punto de vista tecnológico; también del logístico. En lugar de centralizar la operación en una factoría, los gigantes están descargando responsabilidades a sus socios, que se ocupan de partes enteras del aparato, que finalmente es ensamblado en una serie de fábricas en todo el mundo. Airbus fue la pionera en este sistema multicéntrico por razones políticas: había que repartir el trabajo entre los países que formaron la empresa. Así, el fuselaje central del A350 XWB se hace en Saint-Nazaire (Francia); el frontal y la cola, en Hamburgo (Alemania); las alas se montan en Broughton (Reino Unido) y se equipan en Bremen (Alemania); el estabilizador horizontal se construye en Getafe (Madrid) e Illescas (Toledo); las piezas que faltan y el conjunto se terminan de integrar en Toulouse (Francia).
Pero su gran rival, Boeing, también utiliza este sistema con su 787. En Japón fabrica las baterías y las alas; la italiana Alenia se encarga del centro del fuselaje y los estabilizadores; el tren de aterrizaje es francés, y las puertas de acceso a la zona de carga, suecas. Canadá, México, Corea del Sur e India también participan en esta especie de Naciones Unidas volante de última generación. Una flota de Boeing 747 modificados interconecta todas estas fábricas. Y la última barrera, el ensamblaje final, también se ha roto: el 787-10, recién estrenado por Singapore Airlines, es el primero que no sale de fábrica en sus veteranas instalaciones de Everett, en el Estado de Washington. Demasiado grandes para caber en los 747, los últimos retoques se hacen en Charleston, en Carolina del Sur.
Esto obliga a los proveedores a hacerse más competitivos. La japonesa Kawasaki Heavy Industries, proveedor de Boeing, anunció recientemente sus planes para pasar su grado de automatización del 30% al 70%. Mientras, la propia firma estadounidense ha declarado que está buscando formas de utilizar robots para abaratar la producción de su 777X ante su incapacidad de vender las 100 unidades al año que tenía previstas.
Por otra parte, para los aviones pequeños, ambos gigantes han creado fábricas en los mercados más atractivos, para esquivar tentaciones proteccionistas: Airbus fabrica su A320 en Mobile (Alabama) y en Tianjin (China), mientras que el primer Boeing 737 tiene previsto salir de la fábrica de Zhoushan, en la provincia oriental de Zhejiang, aún este año: el primer Boeing fabricado fuera de Estados Unidos.



