Siempre resulta maravilloso encontrar a quién echarle la culpa de que uno sea como es y no de otra forma. Claro, no es fácil. Los sociólogos de antaño estaban muy convencidos de que el entorno moldea nuestra conducta, permitiéndonos responsabilizar casi a todo el mundo. Los biólogos, a su vez, transformaban a la Naturaleza en escultora. A la vuelta de la vida, parece que aceptaron el empate.
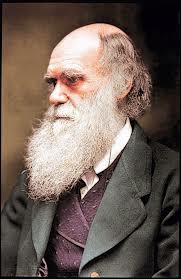 Años y años discutiendo sobre la raíz genética del comportamiento humano contra la determinación del entorno. Partidarios de lo innato y sus opuestos de lo adquirido debatieron sus modelos con ahínco, llegando a poner a los (pobres) monos como ejemplo y objeto de estudio. De más está decir que hubo mucho de la clásica simplificación, que proviene del absoluto de cada ciencia.
Años y años discutiendo sobre la raíz genética del comportamiento humano contra la determinación del entorno. Partidarios de lo innato y sus opuestos de lo adquirido debatieron sus modelos con ahínco, llegando a poner a los (pobres) monos como ejemplo y objeto de estudio. De más está decir que hubo mucho de la clásica simplificación, que proviene del absoluto de cada ciencia.
Hubo mucho de visceral en el debate; y no menos consecuencias políticas que se desprendieron de las propuestas de unos y otros. Con el tiempo, abundaron quienes creían como un dogma en la “flexibilidad” humana, a la que «había que moldear”. No menos peligrosos fueron los que, instalados en el otro polo del péndulo, se obsesionaban por la «natural» estirpe de una raza humana por encima las otras. Cada postura, a su manera, provocó problemas a la Humanidad.
El Comunismo se fundó sobre una gran confianza en el argumento de la maleabilidad del hombre. Y puesto que las personas eran reacias a sacrificar su individualidad por el bien común, era indispensable acompañarlas con un adoctrinamiento masivo que explicara las ventajas del conjunto por sobre el egoísmo del solitario. Era el campo propicio para la Sociología. Pero más dolorosa (realmente, vergonzosa) fue la relación entre la Biología y el Nazismo, cuando éste clasificó a los hombres de superiores e inferiores, llegando a un extremo inolvidable y monstruoso.
El nazismo recurrió a la Biología para identificar y separar superiores de inferiores.
Algo parecido ocurrió con los eugenésicos, que hasta se remontaron a “La República” de Platón para explicar las «ventajas» de esterilizar a los discapacitados y a los criminales… O el darwinismo social, que creyó en la supervivencia de los mejores, por lo que ayudar a los débiles sólo servía para perturbar el «orden natural». Con semejantes aliados, era natural que los sectores oprimidos no vieran a la Biología como una aliada.
Desideologizando el tema, los conductistas norteamericanos afirmaron que todo comportamiento resulta del aprendizaje por ensayo y error, lógica aplicable a hombres y animales. «Palomas, ratas, monos, ¿importa cuál sea uno u otro?«, diría B.F. Skinner, padre de la corriente. Del otro lado estaban los naturalistas europeos afiliados a lo innato: cada especie nace con patrones de conducta que apenas modifican el entorno; nadie necesita aprender a reír o llorar, y a la apaña nadie le muestra como tejer su tela.
Planteos un tanto simplistas pero atractivos en su época. Los conductistas vinculaban al hombre y a los animales a partir de la evolución, pero negaban el condimento genético inseparable de la evolución, misma porque era darles la razón a sus adversarios. Éstos, a su vez, se aferraban al molde original sin poder disimular el disgusto cuando veían la capacidad de adaptación de una misma especie a diferentes medios, lo que hacía posible pensar en «algún tipo» de aprendizaje; aunque fuera selectivo e impulsado sólo por la necesidad de sobrevivir.
La misma supervivencia fue puesta en discusión a favor de unos y otros. Los biólogos decían que las aves, una vez nacidas sus crías, arrojaban las cáscaras de los huevos desde el nido para evitar que se conviertan en señuelo de depredadores. ¿Cómo lo habían aprendido la primera vez? Del otro lado, los defensores del medio les espetaban el comportamiento de las hormigas-soldado, dispuestas a dar su vida por defender la colonia; aquí la conducta no era para sobrevivir sino para que lo hicieran otros, y este sentimiento altruista no podía venir en los genes.
Sigmund Freud no le escapó al debate. Y tampoco Levi-Strauss, junto a una banda de antropólogos tradicionales. Todos ellos decían que el tabú del incesto humano era una forma de frenar «las primeras fantasías sexuales, que siempre son incestuosas». De modo que el tabú era el triunfo de la cultura por sobre la Naturaleza.
Del otro lado, el finlandés Edward Westermack sostenía que el trato familiar a edad temprana mataba el deseo sexual. Y de hecho, la atracción en tal sentido entre los animales era prácticamente nula. Por lo tanto, decía, «es la Naturaleza y no el hombre la que dispone los mecanismos de bloqueo». Para fundamentarlo mostraba estudios sobre mandriles y orangutanes, donde el macho de rango superior en la manada copulaba frecuentemente con todas las hembras menos con una: su madre. El naturalista Kisaburo Tokuda lo respaldaba con estudios similares entre los macacos japoneses.
Así fueron pasando los años y las discusiones científicamente sesudas, aunque hoy puedan despertar sonrisas. Hasta que unos y otros decidieron acercar posiciones ante lo inevitable: ninguno alcanzaba a explicarlo todo por sí mismo. Se podrán documentar elementos genéticos en el origen de la epilepsia, el Alzheimer o en comportamientos corrientes como temblar de miedo. Pero también están muy claros los argumentos del entorno social comunitario, como moldeadores del obrar tanto animal como humano. Y de hecho, el público aceptó más gustoso el mix.
Como una especie de tregua para rescatar lo mejor de ambos mundos, se cedieron espacios entre ambos. Dado que el lenguaje genético se introdujo -y cómo- en nuestras vidas, resultaba inevitable prestarle atención. Pero del mismo modo, cuando un científico naturalista dice que un rasgo es heredado, tampoco puede olvidar ciertos factores ambientales que lo pueden potenciar, adormilar o modificar. A esta altura del partido, de un lado y otro comprendieron que cuando se escuchan tambores a lo lejos, de nada sirve jurar que el sonido lo produce el parche o el que lo ejecuta: sin uno y otro, la ecuación no cierra.
Parece ser que, a la larga, la imagen de Darwin puede estar en la pared del Departamento de Historia y el cuadro de Rousseau, en el laboratorio. Valdrá la pena, además, que tengan un vademécum de comportamiento ético al pie de cada retrato. Y nadie mejor que los científicos de ambos campos para advertirnos sobre las distorsiones que pretendan simplificar los conceptos complejos.
Ya podemos enfrentarnos a un mapa donde se combinan los factores genéticos con los educativos, atados a una adecuada razón evolutiva. Un ejemplo más que demuestra las ventajas de superar las barreras disciplinarias y las de la flexibilidad cultural y científica. Cultura y Naturaleza no son contradictorias. Dios no podría haber desperdiciado dos fuentes tan nobles haciéndolas pelear entre sí.



